David Obarrio
Películas elegidas:
-

62
1 votos
Adán y la serpiente
Carlos Hugo Christensen, 1946
-

61
2 votos
Amorina
Hugo del Carril, 1961
-
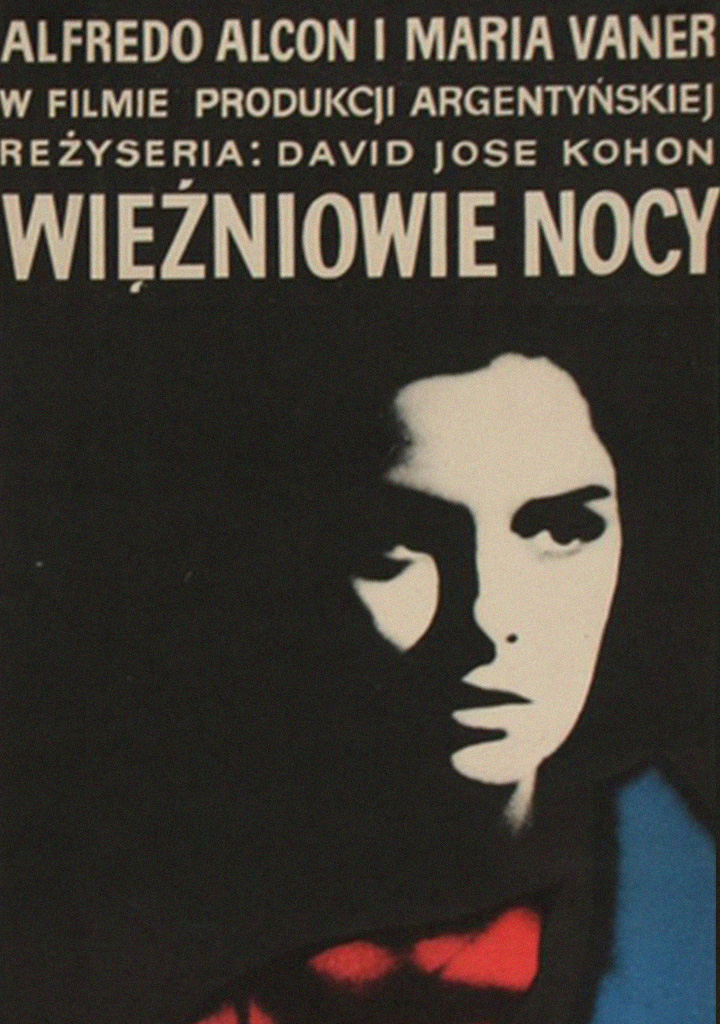
53
10 votos
Prisioneros de una noche
David José Kohon, 1962
-

62
1 votos
Un lugar al sol
Dino Minitti, 1965
-

13
73 votos
Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más…
Leonardo Favio, 1966
-
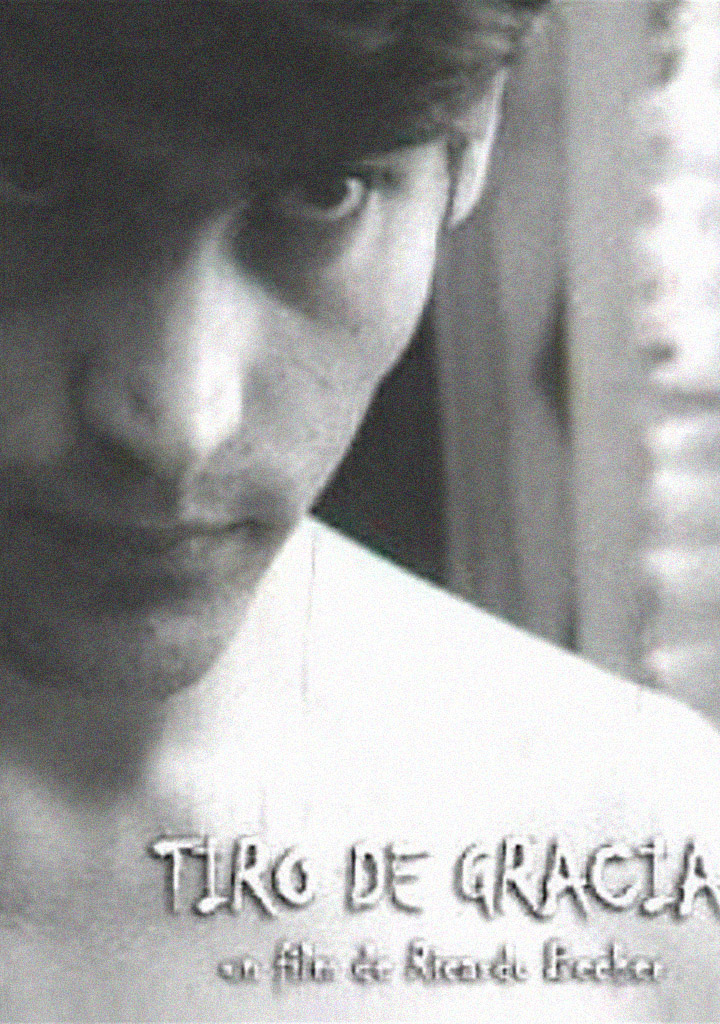
35
28 votos
Tiro de gracia
Ricardo Becher, 1969
-

62
1 votos
Los días que me diste
Fernando Siro, 1975
-
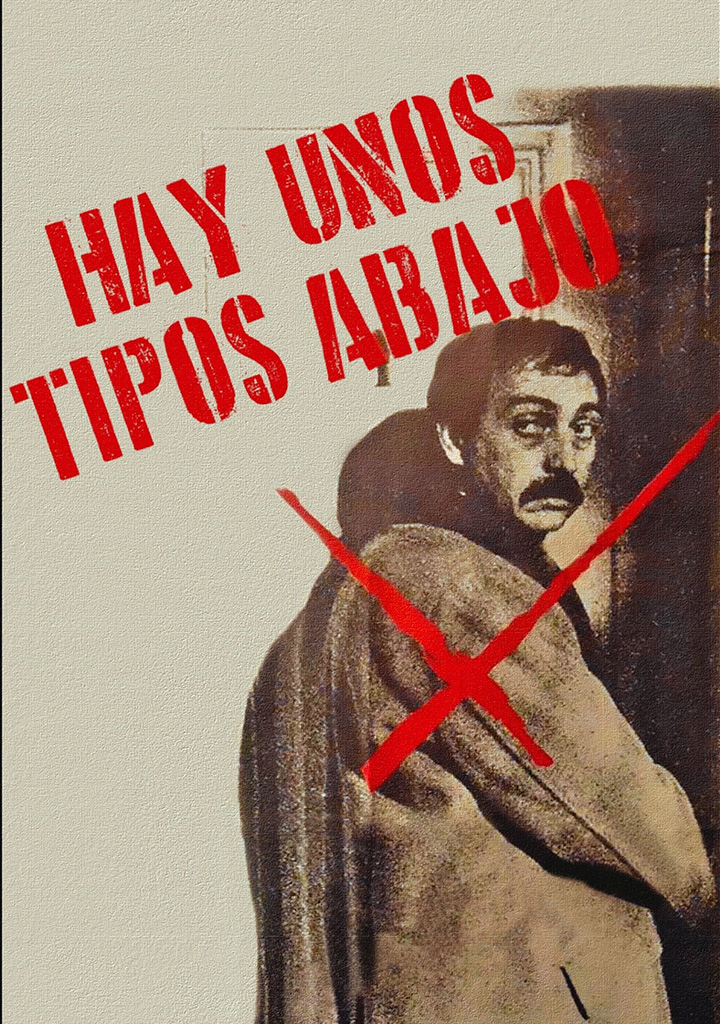
62
1 votos
Hay unos tipos abajo
Emilio Alfaro, Rafael Filippelli, 1985
-

51
12 votos
Las veredas de Saturno
Hugo Santiago, 1986
-
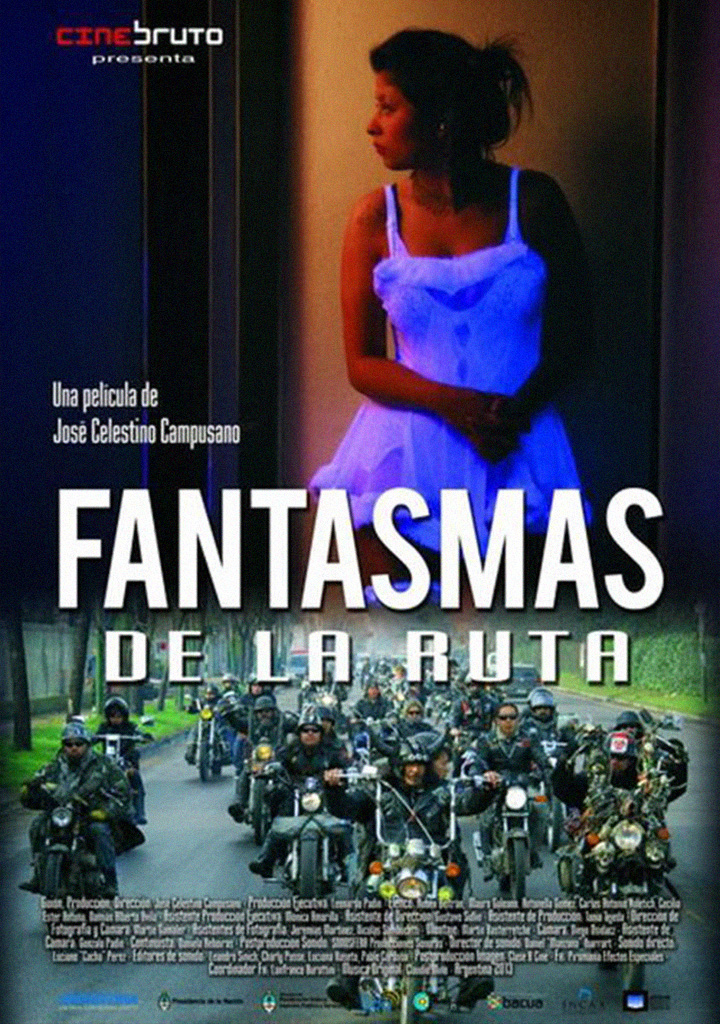
61
2 votos
Fantasmas de la ruta
José Celestino Campusano, 2013
Elijo estas películas recobrando esa emoción inesperada que sin embargo se vuelve adusta, que no parece nunca cejar en su propensión a dar la espalda, como si no se dejara atrapar, como si la vehemencia de la palabra “emoción” fuera una indignidad. O, por el contrario, una demasía, un lujo inadmisible en tiempos de escasez. Es el sentimiento, en cualquier caso, que despiertan las cosas extrañas, las que no terminamos de reconocer ni entender del todo, como si hablaran en un idioma extranjero: con torsiones, con arrebatos, con vacíos melancólicos y dicción errabunda. Las películas que más me importan responden solo ante sí mismas. Pueden transcurrir en Buenos Aires, en Mendoza, en París: aún así, en realidad, su emoción (otra vez) es extraña, es única, no tiene fronteras. Se trata menos de “películas argentinas” que de películas que me importan a mí; incorporadas por fuerza al flujo de la memoria, que no es nacional sino azarosa, apátrida. Una interzona en la que las identidades se confunden y cambian de signo. El llamado cine argentino tiene películas como estas. El cine argentino es un cambalache feliz en el que la historia de un país cualquiera es también una cifra del mundo que llevamos dentro.